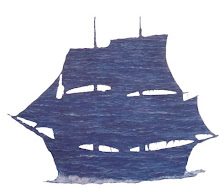Pablo Piccasso, "Guernica"
-Quisiera –dije a Aire aquella
noche- volver a vivir otra vez, hora tras hora, todos estos días que tú y yo
hemos vivido juntos.
Luis Cernuda
No se acabó el mundo, pero se
apagaron muchas ilusiones con las luces de Navidad. El salón volvió a
perfumarse de infancia el seis de enero. Creímos ver a Paul Newman, y casi nos
ahogamos en sus ojos de lluvia. Pero al final, siempre se escapa de todos los
abriles, incluso aunque tengan la mirada azul, porque siempre hay noches que
fundir, y madrugadas. A los veinte años, aún se dispone de suficiente tiempo
como para jugar con él a los fuegos artificiales. Amigos de unas horas a los
que no volverás a ver. Otros que se han quedado a vivir en tu corazón, pero que
en algún determinado momento te das cuenta de que ya no viven fuera, sin
dentro. De que ya solo existen en tu recuerdo. Hay otros que llegan para quedarse,
y algunos que se quedan porque nunca podrán irse.
No, no se acabó el mundo, pero
alguna noche fue la última sobre la Tierra. Nos lanzamos al precipicio y
sobrevivimos, y nadamos dulcemente por las aguas de lo desconocido. Despertaron
algunas Bellas Durmientes y Alicia quiso regresar al otro lado del Espejo. Amaneció
una mañana de película –de Bogart-, y una chica vestida de seda emergió del sol
para fundirse como una acuarela entre la lluvia. Nos perdió por el laberinto de
la ciudad, como ocurría en aquella canción de Al Stewart, pero para entonces ya
sabíamos que esa chica –y su lluvia- tenían fecha de caducidad. Y se llamaba
amanecer.
No se deshizo el sol, pero
precipitaron muchas estrellas sobre el Atlántico. Algunas depositaban deseos
antiguos sobre la arena, y otras se los llevaban muy lejos, donde termina el
tiempo. Rockanrolleamos en una playa que a veces se confundía con el Paraíso. Corrimos
descalzos y gritamos, y nos soltamos el cabello para entretener al viento de
levante. Bebimos ojos verdes y madrugadas. Soñamos, una vez más, con que el
verano durase para siempre. Y de camino, nos perdimos por calles donde nadie
nos conocía. Andalucía se te mete muy dentro de la sangre, y hay una parte de
ti que jamás se aleja del mar.
Hubo cosas que se perdieron. Otras
que se recuperaron, porque nunca se habían perdido realmente. Algunas cosas se
pierden muy despacio, igual que si se resistieran a perderse… Nada se pierde,
mientras exista esa resistencia. Nos arriesgamos, nos destrozamos el corazón, desafiamos
los ojos nublados de noviembre, jugamos en el cielo, nos equivocamos, ayudamos;
fuimos egoístas, buenos, mezquinos, desagradecidos, cobardes, valientes,
tolerantes, idealistas; mentimos, nos mintieron, nos fundimos con el aire y
volvimos a aparecer una noche de diciembre.
Y al final, brilló la
esperanza, como un faro construido al fondo de la locura, del caos, de la
alegría, de las lágrimas, de la nostalgia.
Que ella sea la semilla de
donde brote 2013.
Feliz Año, y muchas gracias a
todos por estar a mi lado. Por aparecer, por quedaros. Por quererme tal y como
soy, con mis errores, con mis aciertos. Por conocerme… Por equivocaros conmigo,
perder ilusiones al apagarse las luces, escapar de abriles deshechos, nadar por
lo desconocido, gritar en la playa, mentirme, sonreírme y abrazarme. A mis
amigos, a los que vais a serlo. A los que lo habéis sido. No, no es un mensaje
estereotipado; me ha salido del corazón…

















__1928.jpg)


















![[ ! ] Menciones a mi obra](http://1.bp.blogspot.com/__MCDSP5sbzM/TQOAs6Us8lI/AAAAAAAAAfY/nUQDQLzRYdI/S1600-R/premios2.jpg)



![[ ! ] Visita mi blog literario](http://4.bp.blogspot.com/__MCDSP5sbzM/Sw8Nl_ePhVI/AAAAAAAAAXg/e97LESd4HvE/S220/blug.jpg)